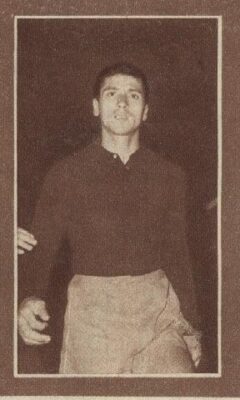Jugar a las calas era otro imperdible de esa niñez en blanco y negro. Decir calas, sin embargo, era de un regionalismo que daba gusto. Para los del sur, cala es una flor. Para nosotros, era lo que sellaba las bebidas, refrescos, le decíamos, además de la malta y la cerveza.
El que inventó las tapas de esos envases, jamás imaginó en que le daríamos ese nombre y menos que servirían para entretenernos tardes enteras. No era tarea fácil y precisaba, para jugar, tener a la mano, papel celofán, tijeras, contraportadas de la revista Estadio, y por lo menos once calas con sus corchos fuera. Y un botón.
Recoger calas implicaba salir a a calle y mirar atentamente el suelo. Los más osados ingresaban a las fuentes de soda y recolectaban las de cervezas. Eso si, había que lavarlas, para sacarle el olor a cebada. Lo demás se hacía en casa.
Era un juego que se hacía al interior de las casas. Y la dueña de casa, entendía esa lógica y dejaba que invadiéramos el comedor o el living. En la casa de don Patricio Yon, bajo la mirada atenta de doña Ercira, se nos iba la tarde.
El juego precisaba de una cancha rayada como se marcaba el estadio de Cavancha o del Tele. Había que recortar los rostros de los jugadores y ponerlo encima de la superficie de la cala. Luego se le cubría con papel celofán y lo que sobraba se metía y se sellaba con el corcho. Esta tarea se repetía hasta llegar a los once jugadores. El arquero, antes del corcho, se le ponía una moneda de bronce. Con eso creíamos que era imbatible. Y lo era siempre y cuando fuera el Mono Sola, Manolo Astorga o el Loco Montecinos.
Con los dedos hacíamos mover las piezas. Los jugadores se disponían tal cual lo hizo Fernando Riera en el Mundial del 62. ¿Y el botón? Era lo más parecido a una pelota. Cosas de niños.
En la fotografía Manuel Astorga Carreño.
Publicado en La Estrella de Iquique, el 27 de septiembre de 2020, página 11