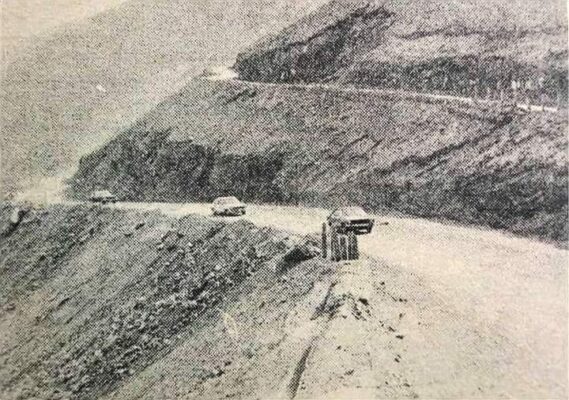A la memoria del salitre proletaria y popular, esa que albergaba sus épicas luchas obreras contra el capital, lentamente va perdiendo protagonismo. Tarapacá, la región donde nació el movimiento obrero ha ido, desde la década de los años 60, perdiendo su identidad de territorio allendista que englobaba a todos aquellos que se sentían identificados con el ideario de Salvador Allende. El allendismo recogió una vez más las banderas de las luchas obreras. No es casual que el año 1970, de la autoría de Luis Advis y de la interpretación de Quilapayún, la “Cantata de la Escuela Santa María” trajera a la memoria un hecho que se contaba bajo el protocolo de la tradición oral, la matanza del 21 de diciembre de 1907.
La dureza del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la atomización del tejido social, entre otras muchas consideraciones, replegó esta memoria, y en la clandestinidad o semi clandestinidad, en peñas, tambos, la figura de Recabarren o de los mártires del 21 de diciembre de 1907, aparecían entre luces y sombras.
A partir de la década de los 90, con la vuelta a la democracia, este proceso de olvido, por un lado, y de folklorización, por otro, de la memoria salitrera, con sus “Semana del Salitre”, en la que mujeres se “visten” como lo hacían las damas de la élite salitrera, termina por silenciar las voces proletarias y populares que configuraron la cultura del salitre. El uso del abanico es una representación de la folklorización.
Sin embargo, hay dos elementos que aún mantienen una clara vigencia, pero absolutamente desligada de la cultura salitrera. Uno, que viene traído desde Europa, por parte de los ingleses, los deportes, y en lo fundamental, el fútbol. No hay nadie que lo recuerde a excepción de algunos clubes de alguna oficina salitrera como Alianza y Victoria. Pero otros deportes de la elite desaparecieron, como la hípica, la esgrima o el tiro al blanco.
El otro es la religión popular que se expresa cada 16 de julio en la fiesta de La Tirana, pero que también se ha ido desconectando de su historia salitrera. Pocos que bailan se identifican con la pampa, y los nuevos bailes religiosos que han aparecido tienen otros referentes, como el carnaval de Oruro (diabladas, sambos caporales, tinkus, entre otros).
Esta memoria fragmentada no tiene, como si lo posee y en abundancia, la memoria nacionalista, instrumentos, recursos y una dirigencia que sea capaz de reproducir esa memoria. Esa labor la hacían los partidos políticos de izquierda, pero como se sabe, en Chile, han ido perdiendo protagonismo El Premio Nacional de Literatura otorgado a Hernán Rivera Letelier, en reconocimiento a su vasta obra, cuyo centro es el Norte Grande y en especial la pampa salitrera, viene a demostrar que la épica de esos hombres y mujeres es un buen insumo para la memoria. En su novela “Santa María de las Flores Negra”, empieza con un relato, que define desde donde se va a escribir esta historia. Toma la obra de Luis Advis quien en su “Cantata a la escuela Santa María”, dice: “Señoras y señores/ venimos a contar/ aquello que la historia/ no quiere recordar”. Pero termina con una canción casi profecía: “Ustedes que ya escucharon/ la historia que se contó/ no sigan allí sentados/ pensando que ya paso”. Y vino el 11 de septiembre de 1973…